Para no repetir un error –o un delito– es necesario conocerlo. Por eso insistíamos en saber realmente cual fue la causa de la caída del edificio SPACE en Medellín. Y ante la ausencia de un informe serio, pensábamos resignados: el tiempo lo dirá.

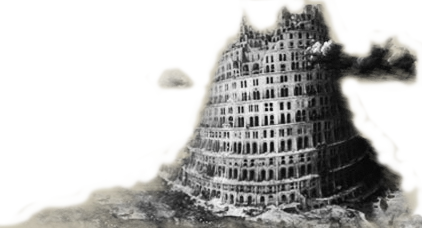

Para no repetir un error –o un delito– es necesario conocerlo. Por eso insistíamos en saber realmente cual fue la causa de la caída del edificio SPACE en Medellín. Y ante la ausencia de un informe serio, pensábamos resignados: el tiempo lo dirá.
Febrero 27 de 2014
No fue un ruido sordo. Sonó más bien como si pasara un tren y rodaran piedras, y se interrumpieron súbitamente los sonidos cotidianos del barrio El Poblado de Medellín. En pocos segundos se restablecieron los sonidos cotidianos, y NN se asomó al balcón. La torre de apartamentos que veía todas las mañanas frente a su edificio, había desaparecido. En su lugar quedaban un montón de escombros, una nube de polvo que subía lentamente con olor a muerte, y el edificio vecino al desaparecido con la piel desgarrada por donde se asomaban muñones de vigas y bordes de placas de concreto que simulaban costillas.
La torre 6 del conjunto Space, que –según había dicho la víspera el ingeniero calculista– tenía daños reparables y no había que desalojar, había colapsado. De nada valieron las afirmaciones del calculista ni el pretencioso nombre extranjero para evitar la docena de vidas perdidas.
El colapso de un edificio se produce cuando falla un eslabón en la cadena de la construcción. El eslabón del diseño arquitectónico ocupa uno de los primeros lugares en la cadena, pero su falla no produce colapso. Se puede decir que un diseño es feo, desagradable, incómodo u oscuro, pero por eso no se cae. Normalmente se cae por materiales de mala calidad, por errores en la construcción, por un cálculo estructural que no cumple con los códigos, por fallas en el terreno, por intervenciones posteriores que afectan la estructura, o por fenómenos naturales.
En este caso no hay síntomas de fallas en el terreno ni intervenciones posteriores y mucho menos fenómenos naturales. Quedan entonces tres eslabones cuya falla podría haber causado la rotura de la cadena: el uso de materiales de mala calidad, fallas en la construcción y una estructura que no cumplía con los códigos. Si fueron errores, su gravedad es tal que no se compadece con la experiencia del equipo de profesionales involucrados. La otra posibilidad, que prefiero ni pensarla, es haber construido la estructura sin cumplir con los códigos para ganarse unos pesos adicionales, poniendo en alto riesgo la vida y el patrimonio de cientos de familias. El estudio que adelanta la Universidad de Los Andes definirá las causas. Pero el daño ya está hecho.
Con el colapso del Space se partió en dos la historia de la construcción y colapsaron las esperanzas de cientos de compradores que habían entregado sus ahorros a una firma, que creían confiable, para darles un techo a sus familias; colapsó la confianza de los antioqueños en sus constructores; colapsó el mercado inmobiliario que se llenó de apartamentos que, por dudas sobre su estabilidad, se convirtieron en –como dice la canción– “cariños verdaderos” que ni se compran ni se venden.
NN no se volverá a asomar al balcón. Próximamente dejará su apartamento. Según noticia del periódico, su edificio fue declarado inhabitable.
Willy Drews
Febrero 13 de 2014
Cuando un león derrota al macho alfa y se convierte en el líder de la manada, lo primero que hace es matar a los cachorros del rey destronado para evitar que posteriormente lo derroten y defender su ADN. Los concursos de arquitectura se están convirtiendo en una masacre de cachorros de arquitecto.
Las armas para el exterminio están ocultas en las bases, en forma de condiciones que evitan la participación de los jóvenes. Una de ellas es la exigencia de un mínimo de tiempo de práctica profesional. Ejemplo real: 10 años. Esta exigencia parte del supuesto de que el arquitecto se ha capacitado y ha desarrollado su habilidad como proyectista durante este tiempo. Pero la realidad es que pudo haber estado dedicado a la agricultura y su experiencia es menor que la del profesional juicioso que ha dedicado sus primeros 5 años a la práctica del oficio. El primero puede participar en el concurso, el segundo no. Se valora la cantidad y se ignora la calidad.
La segunda arma es la obligación de garantizar una cantidad de metros cuadrados diseñados. Ejemplo real: 18.000 m2. Nuevamente la cantidad se impone. Firmas hábiles en mercadeo y publicidad con muchos edificios diseñados entre mediocres y malos pueden participar y a un joven arquitecto con un proyecto sobresaliente de 200 m2, ganador del Premio Nacional de Arquitectura –otro ejemplo real– le dan con la puerta en las narices.
El último intento para que los cachorros no lleguen a macho alfa es pedir que el participante demuestre que ha sido responsable del diseño de un proyecto similar al del concurso –una vez más la calidad está ausente– de un tamaño determinado. Ejemplo real: 2.500 m2. Y aquí entramos en el cuento del huevo y la gallina. ¿Cómo puede un arquitecto hacer su primer diseño si para esto le exigen un diseño similar anterior?
Todas estas exigencias están demostrando el interés de perpetuarse de los leones viejos, la creencia de que muchos diseños implican buenos diseños, y la desconfianza de los promotores en los jurados. Un buen jurado debe identificar al mejor proyecto –esa es su responsabilidad– sin saber y sin importarle si el diseñador ha desarrollado 10 o 1.000 proyectos, en 5 o 50 años de práctica.
La Opera de Sídney fue el primer proyecto de Utzon en este campo, y cuando Aalto diseñó el sanatorio de Paimio no había hecho ningún hospital. Confiemos en los jóvenes que nosotros mismos hemos formado en nuestras escuelas y que suponemos que aprendieron a pensar y solucionar problemas nuevos. Démosles la oportunidad de poner sus primeros huevos y defendamos a nuestros cachorros. Ellos llevan nuestro ADN.
Willy Drews
Febrero 4 de 2014
![]()
Desde la antigüedad, muchas ciudades se han destacado por monumentos o edificios emblemáticos culturales, religiosos, conmemorativos, o cívicos. Estas construcciones, por su belleza, calidad arquitectónica o tamaño, llegan a ser con frecuencia la representación de un país. Es un proceso lento que termina en que no se puede pensar en el icono sin el país y viceversa.
Cuando Kefrén y Keops y después Micerino en el año 2540 a.C. construyeron en Guiza sus famosas pirámides, todo lo que querían era un espacio que pudiera contener sus almas por toda la eternidad. Nunca pensaron que se convertirían en la cara de Egipto ante el mundo. Dos mil años más tarde, Pericles reconstruyó la que llegó a ser, y sigue siendo, la acrópolis más bella de Grecia y, actualmente, la imagen representativa del país.
Si usted hubiera nacido 300 años antes de Cristo, y hubiera llegado en barco a una isla griega pasando entre las piernas de una estatua colosal en bronce de 32 metros de alto que representaba al dios Helios, nunca olvidaría al coloso ni que la isla se llamaba Rodas. La estatua fue destruida por un terremoto setenta años después y aún hoy a Rodas se la identifica con ese coloso.
Otro ícono, que después de desaparecido sigue como emblema de una ciudad, es la Biblioteca de Alejandría. Destruida por un incendio a finales del siglo III, y gracias a la poca y contradictoria información disponible, su tamaño y fama han seguido creciendo hasta convertirse en una leyenda. Diecisiete siglos después fue reemplazada por un hermoso edificio de los arquitectos noruegos Snøhetta.
Para los amantes de la arquitectura, la hermosa Hagia Sophia, o Santa Sabiduría –mal traducida al español como Santa Sofía– es la representación de Estambul. Construida en el año 360 a.C., fue catedral patriarcal, catedral católica y mezquita por casi 500 años, hasta convertirse en museo en el año 1935. Su belleza compite con el Taj Mahal en Agra, un edificio construido en mármol blanco hacia la mitad del siglo XVII por el emperador musulmán Sha Jahan en memoria de su esposa; este monarca nunca imaginó las hordas de turistas que, siglos después, identificarían ese homenaje con la India.
Todos pensamos en Francia, y específicamente en París, cuando vemos la imagen de la torre que el ingeniero Gustave Eiffel construyó para la Exposición Universal de 1889. Pero el ejemplo más impresionante del último siglo, de un edificio que saltó a la palestra de los edificios emblemáticos, fue el de la Ópera de Sídney diseñada por Jørn Utzon. Este impactante teatro, gracias a su calidad arquitectónica, su originalidad y su emplazamiento, se convirtió en la imagen no solo de Sídney sino de Australia. Sin embargo, cuando se diseñó se hizo pensando en hacer un gran proyecto y no un ícono de un país.
Bogotá no podía quedarse atrás y en el año 2012 la Cámara de Comercio convocó a un concurso internacional para el proyecto del Centro de Convenciones de Bogotá. Para ahorrar camino, pidió de una vez un ícono sin darse cuenta de que este –generalmente– no nace: se hace. Afortunadamente, el jurado lo entendió así y escogió el proyecto que consideró el mejor. Lo de ícono se verá más tarde.
Pero hay un proyecto que sí se diseñó para que fuera ícono: el Museo Guggenheim de Bilbao. La década de 1980 fue especialmente dura para esta ciudad española; la fuerte competencia de los países del sudeste asiático obligó a cerrar fábricas y el desempleo se disparó al 35%. Era indispensable hacer algo para cambiar la imagen de la ciudad y atraer turistas e inversionistas. Los vascos decidieron jugársela con un edificio cultural: se asociaron con la fundación Guggenheim y contrataron al arquitecto canadiense Frank Gehry el diseño del emblemático Museo. El intento fue exitoso y, a pesar de las críticas al alto costo, la estética, la arquitectura o la calidad de la colección, el edificio puso a Bilbao en el mapa y la ciudad inició un proceso de recuperación conocido hoy como el “Efecto Bilbao”.
Desconocido, en cambio, es el “Efecto Nyon”. Este pueblo está enclavado en la orilla del lago de Ginebra. Al otro lado está el maravilloso pueblo medieval francés de Yvoire y más atrás el Mont Blanc. Es un lindo pueblo pero tenía un problema para ser competitivo, atraer el turismo y afirmar su desarrollo: que estaba en Suiza y en Suiza todos los pueblos son lindos. Hasta que un día apareció un señor de pelo corto y nariz larga que recorrió las angostas calles armado de lápices, papel y cámara fotográfica. Se llamaba Hergé, el famoso dibujante belga de las Aventuras de Tintín. En 1956 publicó “El asunto Tornasol”, una aventura que se desarrolla en las calles de Nyon, la plaza de la fuente del Maitre Jacques, y la casa de la Route de St. Cergue 113 que Hergé escogió como sede del laboratorio del profesor Topolino, uno de sus personajes. Ni corto ni perezoso, el pueblo declaró santuario e identificó con placas todos los sitios pisados por Tintín, distribuyó folletos destacando la vinculación del joven reportero con la ciudad, consiguió un automóvil rojo igual al utilizado por él, organizó visitas guiadas y, al igual que Bilbao pero sin invertir una fortuna, colocó a Nyon en el mapa.
Moraleja: para poner una ciudad en el mapa no es necesario amontonar toneladas de piedra, armar un andamio de acero de 300 metros, construir una enorme y costosa alcachofa de titanio o un ostentoso Centro de Convenciones. Basta con hacer un edificio sensacional. O invitar a Tintín.
Willy Drews
Diciembre 12 de 2013
No solo es frecuente: en el caso de Bogotá es permanente la inconformidad de los ciudadanos con su ciudad, especialmente en los temas de movilidad y seguridad. Aclaro: con Bogotá, porque no la consideran su ciudad. Los bogotanos habitan una urbe que sienten desconocida y extraña. Por eso las quejas se producen contra una entidad abstracta y ajena, y sus falencias les irritan pero no les duelen. Viven en un entorno que les es hostil, que no entienden cómo funciona –o mejor dicho como debería funcionar, pues de hecho no funciona–, y al no entenderla no pueden apropiarla y sentirla suya.
El primer paso para que la ciudad sea adoptada por sus habitantes es que desde niños nos expliquen que ese complejo urbano en el cual vivimos nos pertenece a todos, su buen uso es nuestro derecho y su buen manejo es nuestra responsabilidad. Voy a intentar una explicación elemental de la ciudad –y en especial de la calle– para los niños que no la reciben y los grandes que, cuando niños, no la recibieron.
El hombre es un animal gregario. Se unió con otros semejantes para cazar mamuts y defenderse de depredadores –incluyendo grupos de su especie– y conformó tribus. Al volverse agricultor, y por lo tanto sedentario, se fabricó su primer refugio y se convirtió en constructor. El crecimiento de la tribu exigió una organización social elemental que partía de un principio de autoridad, una asignación de tareas colectivas y una repartición de oficios y actividades.
Los primeros poblados se formaron entonces con construcciones elementales destinadas a vivienda. Posteriormente, y con la repartición de actividades, las construcciones se especializaron y funcionaron como recintos de uso privado que se relacionaban con sus vecinos a través de los espacios residuales entre construcciones. Estos espacios residuales en tierra fueron los primeros espacios públicos. En la medida en que los poblados crecieron, las construcciones se volvieron más ordenadas y definitivas, y los espacios públicos se convirtieron igualmente en espacios organizados y permanentes. Así nacieron calles y plazas.
El aumento de población implicó aumento de casas y calles y los poblados se convirtieron en estructuras más complejas que se fueron adaptando a las nuevas exigencias de la sociedad. Aparecieron nuevos espacios públicos abiertos (plazas, foros, parques, coliseos) y cubiertos (termas, mercados, bibliotecas) que conformaron, junto con los edificios de vivienda y servicios, lo que hoy conocemos como ciudad. En términos más amplios, la ciudad no es solamente la infraestructura física: incluye su población con su cultura y sus complejas redes sociales.
El espacio público por excelencia fue y sigue siendo la calle. Por ella circularon pastores y rebaños, carruajes y cabalgaduras, y fue la cuerda que cosió bohíos y palacios hasta convertirlos en ciudad. La invasión del automóvil con su agresivo cuerpo de metal y su peligrosa velocidad obligó a repartir los espacios de la calle entre vehículos y peatones, y aparecieron las calzadas y los andenes. El desarrollo de nuevas tecnologías y materiales (especialmente el concreto armado y el ascensor) permitió la aparición de edificios altos a lado y lado de las viejas calles de la aldea. Y las jóvenes ciudades se hicieron densas.
Pero esa misma densidad exigió mayores desplazamientos dentro de la ciudad, por las mismas calles que la vieron crecer, y aunque se construyeron vías mayores en la periferia, la movilidad en el centro se vio afectada por las angostas vías originales. Ampliarlas era la solución pero esto implicaba, irónicamente, demoler las antiguas casas y los grandes y costosos edificios que habían causado su saturación: solución valiente que solo ciudades como París, con un gobierno autárquico como el de Napoleón III y un urbanista arrojado y de corazón duro como Haussmann, pudieron acometer oportunamente y arrasaron con lo que fuera necesario. La renovación urbana no tiene corazón.
La imposibilidad de seguir construyendo nuevas calles al mismo nivel, y de paso destruir el patrimonio construido, obligó a pensar en adecuar otro nivel que no afectara la valiosa arquitectura: aparecieron los trenes subterráneos, o Metros, para mover pasajeros masivamente. Pero el tráfico siguió en aumento y algunas ciudades, como Los Angeles, optaron por un tercer nivel elevado para construir autopistas urbanas que absorbieran el tráfico pasante.
Veamos la historia de Bogotá. La ciudad se saltó la primera etapa –la de bohíos desordenados– pues Gonzalo Jiménez de Quesada la fundó aplicando el trazado de damero estipulado por las Leyes de Indias para todas las ciudades de la colonización española. Las primeras calles sirvieron no solamente para el tráfico incipiente sino además como espacio para juegos de niños y socialización de adultos; pero progresivamente se hicieron insuficientes y los alcaldes de los últimos cincuenta años se dedicaron a hacer estudios para el Metro, enterrado, a nivel y elevado –uno por cada alcalde–, pero ninguno fue capaz de iniciar las obras diseñadas por su antecesor. Peñalosa propuso como solución el sistema de transporte masivo a nivel, –Transmilenio– paliativo que al poco tiempo fue superado por la creciente demanda.
Entretanto, el excesivo uso no previsto de la malla vial acabó en los últimos veinte años con el pavimento, sin que ningún alcalde se decidiera a repararla. Como si esto fuera poco, cerramos con broche de oro el ciclo de burgomaestres indiferentes al tema de la calle, con un ladrón y un inepto.
Las calles están regresando a su condición primigenia de piso en tierra y pronto veremos circular nuevamente pastores y rebaños, carruajes y cabalgaduras. La mejor manera de usar la calle es no usarla y permanecer en nuestras casas, ajenos al uso de esa ciudad que nos pertenece pero no podemos disfrutar.
Solo me resta expresar mis sentidas condolencias a Bogotá Hoyos viuda de Calle y sus resignados habitantes.


Willy Drews
Todas las fotos son cortesía de Francisco Pardo
Noviembre 22 de 2013
El tema de la formación del arquitecto es apasionante, al menos para algunos de nosotros. Por eso esperábamos ansiosos la apertura del concurso del diseño del nuevo edificio para la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Y, finalmente, “llegó la hora dulce y bendecida”. El pasado 18 de noviembre aparecieron las bases del esperado concurso en la página web de la Facultad con su carga de golpes bajos. Sigue leyendo